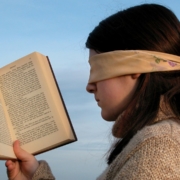EL ECO DE LOS OTROS
“El niño maravilloso es ante todo la nostalgia de la mirada materna”.
Serge Leclaire
Vivimos en una época marcada por una promesa implícita y omnipotente: todo es posible. La cultura contemporánea, alimentada por el discurso del éxito, la superación personal y la expansión constante de los límites, representa un escenario en el que no existen barreras para el deseo individual.
El sujeto, atrapado en esta imperativa idealización, queda muchas veces solo frente a una libertad sin brújula, donde la omnipotencia infantil se confunde con la promesa adulta.
Este ideal de infinitas posibilidades ha transformado profundamente las estructuras simbólicas organizadas en torno al deseo, la espera y la falta.
Paradójicamente, esta aparente libertad sin límites convive con una profunda angustia. Así, la sociedad de lo posible deviene en ocasiones en una sociedad del vacío, donde el narcisismo, en su forma más frágil, busca constantemente sostenerse en la mirada del otro, en el like, en el rendimiento, en el éxito medible.
Esta promesa esconde una trampa: el retorno velado de la omnipotencia infantil, o lo que Freud denominó narcisismo primario.
Freud introduce este concepto en su ensayo Introducción del narcisismo (1914), para explicar que el narcisismo primario es una condición estructurante del aparato psíquico y de la constitución del yo. En dicho texto, Freud nos presenta a su majestad el bebé, ese niño en el que la mirada amorosa de los padres (la madre como primer otro significativo) inviste libidinalmente al bebé como un ser precioso, valioso, objeto total del amor y deseo materno, tributo de todas las perfecciones y sostén de una imagen idealizada de sí mismo (Yo ideal).
El narcisismo de los padres es depositado en el niño, el cual “deberá realizar todos los deseos incumplidos de los progenitores” (Freud, 1914).
La unidad narcisista madre-bebé posibilita en cada uno la ilusión de completud, necesaria para proporcionar una identidad al bebé. Así, el narcisismo primario tiene un importante valor estructurante, pero a veces es difícil huir de la posición de objeto amado para pasar a la de sujeto deseante, lo cual implica salir de la lógica del ser objeto de deseo para el otro.
De alguna manera, ese niño maravilloso debe morir para que emerja su propio deseo, dejar de realizar los sueños incumplidos de los padres. Pero, como explica Serge Leclaire: “Emprender el “asesinato del niño”, sostener la necesaria destrucción de la representación narcisista primaria es la tarea común, tan imperativa como irrealizable” (Leclaire, 2009, p.26).
Es aquí donde adviene Edipo, la función paterna, su ley, será quien separe al niño del deseo absoluto del otro (la madre) y lo inscriba en un orden más amplio, como sujeto con deseo propio. Pero, “… lo narcisístico sería mudo sin la castración del complejo triangular que lo fisura, como el Edipo sería vacío sin la herida narcisista que lo conmueve” (Szpilka, 2002, p.155).
Entonces ¿por qué es difícil hacer ese pasaje?
Martín refiere que cada vez que su pareja prioriza planes con su familia o con su mejor amiga, se siente desplazado y segundo plato. Esto le genera una profunda inseguridad y reacciona con rabia y enfado. Además, de suplicar una necesidad imperiosa de atención y compromiso por su parte. Cuando algo o alguien interfiere con el amor del otro, Martín se siente fatal, en precario, como sujeto con pinzas.
Elena verbaliza en consulta que prefiere complacer a los otros, cediendo siempre en los planes y siendo la primera en apuntarse a actividades que no le gustan, ya que teme que los demás se enfaden.
Arturo manifiesta un comportamiento infantil ante su pareja cuando ésta no hace las cosas como él imagina, se comporta como un niño, desaparece para que lo eche de menos y se muestra malhumorado y antipático ante sus reclamos. Necesita del otro un “dime que yo soy lo mejor”.
Martín, Elena y Arturo están alerta de aquello que mueve su deseo de totalidad y omnipotencia, necesitan que el otro constantemente los ame, si no, aparece la herida narcisista.
Todos ellos son complacientes, tienen la necesidad de agradar al otro, para que el otro les ame y no le retire su amor. No pueden soportar la idea de no ser amados, lo que equivaldría a no valer nada. Cuando esto se da, aparece la angustia, la ansiedad, la ira, el enfado y la inseguridad. Mantienen una preocupación continua de quiénes son ellos para el otro. El malestar y la angustia aparecen ante el fallo, ante la posibilidad de no ser amado, de no ser elegido.
Volviendo a la pregunta ¿por qué es difícil hacer ese pasaje? El deseo del otro nos funda. Saber(se) deseado es constitutivo. Pasar de ahí al deseo propio implica una pérdida, una especie de traición al otro. Y si dejo de ser el objeto del deseo del otro, ¿seguiré siendo amado? El paso a la posición de sujeto deseante implica, muchas veces, arriesgar ese amor. Ser objeto amado puede ser cómodo: evita decisiones, riesgos, angustias. Pero también puede llevar a síntomas de vacío, frustración e inseguridad.
Ese narciso herido, que menciona Szpilka (2002), siempre nos acompañará, reclamando volver a ese momento de completud y omnipotencia, regresar al lugar de su majestad el bebé.
Narciso supone el logro del Yo ideal, mientras que el paso por el Edipo implica una diferenciación, la renuncia del narcisismo primario y el triunfo del Ideal del Yo, donde un mundo lleno de objetos es posible. El Ideal del yo es, en cierto sentido, la herencia del narcisismo perdido. Representa lo que el sujeto quiere ser, lo que debe llegar a ser para volver a ser amado como lo fue en esa etapa primordial.
Pasar de ser objeto amado a sujeto deseante es difícil porque implica perder un lugar garantizado en el deseo del otro, para ocupar un lugar incierto, pero más auténtico, en el propio deseo.
Las heridas narcisistas no se manifiestan solo como síntomas visibles, sino también como marcas profundas, huellas de una falta de sostén simbólico.
En Psyquia ofrecemos un tiempo y un espacio donde escuchar algo de ésto, abrir interrogantes y donde el sujeto pueda reconstruir su relación con el deseo, el otro y la falta, renunciando al espejismo de esa imagen idealizada.
Sara Rovira
Referencias bibliográficas
Freud, S. (1914). Introducción del narcisismo. Obras Completas, Tomo XIV. Buenos Aires.
Leclaire, S. (2009). Matan a un niño. Ensayo sobre el narcisismo primario y la pulsión de muerte. Amorrortu editores. Madrid.
Spilzka, J. (2002). Creer en el Inconsciente. Editorial síntesis. Madrid.